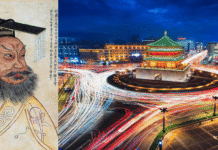Europa entre dos gigantes: cooperación con China en tiempos de tensión transatlántica
Fuente: CGTN (2023)
- El marco geopolítico actual: rivalidad global y presión transatlántica
La pugna entre Estados Unidos y China ha definido la agenda internacional del siglo XXI. Desde la guerra comercial iniciada durante la primera administración Trump hasta la creciente competencia tecnológica y militar, Washington ha intensificado su política de contención hacia Pekín. Esta estrategia ha tenido un eco directo en Europa, donde se ha instado a los gobiernos a adoptar posiciones más firmes frente al modelo político y económico chino (Hamilton & Ohlberg, 2020).
Sin embargo, la UE se enfrenta a una presión dual: por un lado, debe preservar la alianza transatlántica, piedra angular de su seguridad y estabilidad desde la posguerra; por otro, no puede ignorar que China es su segundo socio comercial, además de un interlocutor fundamental en asuntos globales como el cambio climático, la energía o la inteligencia artificial (European Commission, 2019). Esta tensión ha aumentado tras la guerra en Ucrania, que ha consolidado el vínculo estratégico entre EE. UU. y Europa pero también ha reactivado debates sobre la dependencia europea en defensa y tecnología.
El conflicto en Ucrania ha provocado una mayor sincronización entre Bruselas y Washington en el plano militar, con un aumento de la presencia estadounidense en el continente y un mayor gasto en defensa por parte de los Estados miembros. Pero esta cooperación renovada también ha puesto de relieve una carencia de capacidades propias y una dependencia estratégica, especialmente en sectores como la ciberseguridad, los semiconductores o las cadenas de suministro críticas (Lippert et al., 2019).
Además, EE. UU. ha presionado a sus socios europeos para que adopten una postura más contundente frente a China, especialmente en cuestiones de seguridad tecnológica, inversiones en infraestructuras críticas y participación en redes 5G. Esto ha generado tensiones dentro de la propia UE, ya que algunos Estados miembros, como Alemania o Hungría, prefieren mantener una relación más pragmática con Pekín debido a sus intereses industriales y energéticos.
En este contexto, la UE ha comenzado a definir un enfoque propio que evite un alineamiento automático con Washington. La idea de una «autonomía estratégica abierta» busca preservar la capacidad de decisión europea en un mundo cada vez más polarizado, permitiendo cooperar con EE. UU. sin renunciar a una interlocución independiente con China. Esta línea se traduce en políticas más selectivas, marcos normativos sobre inversiones extranjeras, y un renovado impulso a la investigación tecnológica y la reindustrialización europea como pilares de resiliencia (Meunier, 2022).
- Una relación ambivalente: socio, competidor y rival sistémico
La UE definió en 2019 a China como un “socio de cooperación”, un “competidor económico” y un “rival sistémico” (European Commission, 2019), reflejando la ambivalencia inherente a su vínculo con Pekín. Esta triple categorización busca reconocer tanto las oportunidades de colaboración como los desafíos que plantea el ascenso chino para los valores democráticos y el orden internacional liberal.
En la práctica, esta relación se ha manifestado en una cooperación selectiva. En áreas como la transición verde, la lucha contra el cambio climático o el desarrollo de infraestructuras sostenibles, Europa ha trabajado codo a codo con China, a pesar de las tensiones políticas (Zeng, 2021). A la vez, han aumentado las restricciones a la inversión china en sectores estratégicos y se ha reforzado el escrutinio sobre las prácticas comerciales de Pekín, sobre todo en el marco de la soberanía tecnológica europea (Meunier, 2022).
El concepto de rival sistémico implica una preocupación más profunda que la competencia económica. Se refiere a diferencias estructurales en el modelo de gobernanza, la transparencia institucional, el respeto a los derechos humanos y la primacía del derecho internacional. La política de vigilancia tecnológica, el papel del Partido Comunista Chino en las grandes empresas y la estrategia de control sobre sectores críticos han generado inquietud en Bruselas respecto a la compatibilidad de ese modelo con los valores fundacionales de la Unión.
Sin embargo, la interdependencia económica entre ambas potencias es demasiado significativa como para ser ignorada. En 2022, el comercio bilateral entre la UE y China superó los 850.000 millones de euros, lo que convierte a Pekín en el segundo socio comercial de Europa, solo por detrás de Estados Unidos (Eurostat, 2023). Esta realidad ha llevado a adoptar un enfoque de “compartimentación”, donde se intenta mantener abiertas las vías de colaboración en sectores clave —como la energía renovable, el transporte sostenible o la salud pública— al tiempo que se endurecen las condiciones de acceso a los sectores considerados estratégicos o sensibles.
Uno de los mayores retos ha sido el terreno de la inversión extranjera. La UE ha promovido nuevas herramientas como el marco de control de inversiones extranjeras directas (FDI Screening Regulation) para vigilar y, en su caso, bloquear inversiones chinas en infraestructuras críticas o tecnologías emergentes. A esto se suma el “Instrumento anti-coerción” propuesto por la Comisión Europea, destinado a proteger a los Estados miembros frente a represalias económicas, como las que sufrió Lituania tras permitir la apertura de una oficina de representación diplomática de Taiwán en Vilna.
También en el ámbito digital se han intensificado los recelos. Empresas como Huawei o ZTE han sido excluidas del desarrollo de redes 5G en varios países europeos por preocupaciones de seguridad nacional, bajo la presión de los servicios de inteligencia occidentales. A pesar de ello, otros países han adoptado una actitud más pragmática, integrando tecnologías chinas en infraestructuras no críticas bajo condiciones específicas. Esto evidencia una fragmentación interna en la UE respecto a qué grado de apertura o precaución se debe tener frente a China.
En paralelo, la UE ha buscado impulsar mecanismos alternativos para contrarrestar la influencia económica y diplomática de Pekín, como la iniciativa «Global Gateway», presentada como una alternativa europea a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque sus capacidades aún son limitadas frente al alcance financiero y geopolítico de los proyectos chinos, representa un primer paso hacia una presencia europea más activa en África, Asia y América Latina, regiones donde China ha ganado una influencia notable.
A nivel institucional, el Parlamento Europeo ha sido particularmente crítico con China, en especial por la situación de los derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong. Estas preocupaciones han frenado avances en tratados clave, como el CAI (Comprehensive Agreement on Investment), que sigue congelado desde 2021. La posición del Parlamento refleja una creciente exigencia de coherencia entre los valores declarados de la política exterior europea y su política real hacia terceros países.
La tensión también se percibe en el ámbito académico y científico. Si bien las universidades europeas continúan colaborando con instituciones chinas en investigación aplicada, la Comisión ha recomendado cautela frente al riesgo de transferencia involuntaria de tecnología dual —con aplicaciones tanto civiles como militares—. Esto ha llevado a revisar convenios y a establecer protocolos de transparencia más estrictos.
A pesar de estas fricciones, la UE no ha cerrado la puerta a una mayor integración económica con China. La estrategia actual parece orientarse a un «pragmatismo vigilante», que permita seguir cooperando en áreas de interés mutuo sin comprometer la seguridad ni la integridad institucional europea. Esta posición intermedia refleja una toma de conciencia sobre los límites de la confrontación y la necesidad de gestionar de forma inteligente una relación ambivalente.
- Autonomía estratégica: el eje de la política exterior europea
La noción de autonomía estratégica se ha convertido en el eje discursivo y político de la UE ante la creciente volatilidad global. Más allá de una simple independencia militar, el concepto engloba la capacidad de la Unión para tomar decisiones soberanas en política exterior, economía, energía y tecnología (Lippert, von Ondarza & Perthes, 2019).
En este contexto, la relación con China se convierte en una prueba de fuego. Frente a la presión estadounidense, que busca un bloque occidental cohesionado frente a Pekín, la UE ha optado por una política más matizada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido una «reducción de riesgos» (de-risking), no una desvinculación total (decoupling), enfatizando la necesidad de diversificar relaciones sin romper vínculos con China (von der Leyen, 2023).
Esta estrategia permite a Europa preservar su autonomía sin sacrificar intereses económicos fundamentales. Países como Alemania, Francia o España mantienen importantes vínculos industriales y comerciales con China, y una ruptura abrupta sería perjudicial para sectores clave como el automóvil, la energía renovable o la electrónica.
La autonomía estratégica europea no se plantea como una desconexión del sistema internacional, sino como una capacidad de actuación independiente en un mundo multipolar. Para ello, la UE ha impulsado una serie de políticas orientadas a fortalecer su resiliencia frente a las disrupciones externas. En el ámbito energético, por ejemplo, la guerra de Ucrania evidenció la vulnerabilidad de Europa frente a la dependencia de fuentes externas, lo que ha acelerado la transición hacia energías limpias. Dado que China lidera la cadena de suministro de muchos de los componentes necesarios para esta transición —como paneles solares, baterías de litio o tierras raras—, la cooperación con Pekín en este ámbito sigue siendo indispensable (IEA, 2022).
No obstante, esta colaboración se lleva a cabo bajo criterios de diversificación de proveedores y transparencia. La UE ha lanzado programas como REPowerEU y el Plan Industrial del Pacto Verde, que buscan no solo reducir la dependencia energética de terceros, sino también estimular la producción interna de tecnologías limpias y fortalecer la cadena de suministro europea.
En el terreno tecnológico, la autonomía estratégica se enfrenta a retos aún mayores. Europa sigue rezagada respecto a China y EE. UU. en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores o la computación cuántica. Frente a ello, la UE ha creado mecanismos como la European Chips Act, con el objetivo de desarrollar una capacidad propia de producción de microprocesadores y reducir así su dependencia de Asia oriental. Aun así, la cooperación con China en ámbitos de investigación básica y transferencia tecnológica continúa siendo relevante, siempre que se respeten principios éticos y de reciprocidad.
Otro componente clave de la autonomía estratégica es la política industrial. La UE ha comenzado a abandonar su tradicional neutralidad en este campo, apostando por una estrategia de reindustrialización que permita recuperar sectores clave para su soberanía económica. Fondos como NextGenerationEU y alianzas industriales en áreas estratégicas (como el hidrógeno verde, las materias primas críticas o el cloud europeo) buscan consolidar un modelo de desarrollo más autónomo frente a los vaivenes geopolíticos.
Esta visión más activa del papel del Estado y de las instituciones comunitarias representa un cambio significativo respecto a la lógica liberal que había dominado la política europea en décadas anteriores. En este sentido, la autonomía estratégica también puede entenderse como una respuesta al nuevo contexto global, en el que la política de poder y el intervencionismo estatal están redefiniendo las reglas del juego económico.
En el plano diplomático, la autonomía estratégica implica que Europa actúe como un actor global con voz propia, sin quedar atrapada en una lógica de bloques. Esta idea ha cobrado especial relevancia en la Indo-Pacífico, región en la que la UE ha presentado su propia estrategia, apostando por la conectividad, la resiliencia económica y la defensa del derecho internacional, en contraste con el enfoque militarista de otras potencias (European External Action Service, 2021).
Todo ello implica que la relación con China debe ser gestionada con inteligencia y equilibrio. En lugar de asumir una postura confrontativa o de subordinación, la UE trata de establecer una posición intermedia que preserve su autonomía, refuerce sus capacidades internas y defina sus prioridades en función de intereses propios. Esta estrategia exige, sin embargo, una mayor coordinación entre los Estados miembros, cuyos intereses respecto a China no siempre coinciden, y un fortalecimiento de las instituciones comunitarias para actuar con mayor coherencia y eficacia.
La noción de autonomía estratégica, por tanto, no es simplemente una aspiración abstracta, sino una hoja de ruta concreta para situar a Europa como un actor autónomo, cooperativo y resiliente en el tablero global. La forma en que gestione su relación con China en los próximos años será una prueba decisivo para calibrar la madurez de este proyecto geopolítico.
- Cooperación selectiva y valores europeos: ¿un equilibrio posible?
La gran incógnita es hasta qué punto puede la UE mantener una cooperación selectiva con China sin ceder en sus principios fundamentales. Esta tensión ha sido especialmente visible en cuestiones como los derechos humanos, el trato a las minorías en Xinjiang o la situación de Hong Kong. Estos factores han influido en la congelación del Comprehensive Agreement on Investment (CAI), firmado en 2020 pero paralizado tras las sanciones cruzadas entre Bruselas y Pekín en 2021 (Biedermann, 2022).
La UE se enfrenta, por tanto, al dilema de combinar intereses económicos con valores políticos. Mientras que algunos Estados miembros abogan por una postura más firme y coherente con la defensa de los derechos humanos y la democracia liberal, otros priorizan la estabilidad económica y la relación comercial con China. Este desequilibrio interno complica el establecimiento de una posición común europea, dificultando la formulación de una estrategia uniforme y efectiva.
En la práctica, Bruselas ha optado por lo que denomina «pragmatismo con principios» (principled pragmatism). Esta doctrina busca mantener canales de diálogo y cooperación con China en áreas clave —como el cambio climático, la seguridad sanitaria o la inteligencia artificial— sin renunciar a criticar abiertamente las vulneraciones de derechos fundamentales. Es un enfoque que reconoce las limitaciones del poder europeo pero también sus responsabilidades como actor normativo global (European External Action Service, 2023).
La magnitud de los desafíos globales —desde la emergencia climática hasta la arquitectura financiera internacional— hace inviable una política de aislamiento. La interdependencia estructural entre China y Europa no es solo económica, sino también normativa y tecnológica. En múltiples foros multilaterales, como la OMC, la OMS o el G20, la presencia de China es imprescindible para alcanzar acuerdos significativos. De ahí que, pese a las diferencias ideológicas, Bruselas mantenga la cooperación como vía prioritaria.
No obstante, esta cooperación no se realiza sin condiciones. La UE ha intensificado el uso de herramientas regulatorias para proteger sus intereses y valores. El nuevo reglamento sobre subvenciones extranjeras, por ejemplo, busca evitar prácticas de competencia desleal por parte de empresas estatales chinas. Del mismo modo, se han creado mecanismos como la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA) o el Instrumento contra la Coerción Económica para reforzar la autonomía normativa y responder a presiones externas.
En este contexto, el Parlamento Europeo ha jugado un papel clave como guardián de los valores fundamentales. Su negativa a ratificar el CAI sin avances verificables en derechos humanos refleja un creciente activismo legislativo que condiciona la política exterior europea. Además, la sociedad civil, las ONGs y los medios de comunicación ejercen una vigilancia continua sobre la coherencia entre la acción exterior de la UE y sus compromisos éticos (Ramírez, 2024).
La diplomacia de los derechos humanos, sin embargo, requiere equilibrio. Una confrontación abierta con China podría cerrar las puertas al diálogo e incluso perjudicar a las poblaciones afectadas, como los activistas en Hong Kong o las minorías en el oeste de China. Por eso, la UE ha apostado por una combinación de presión discreta, sanciones específicas y compromiso diplomático, buscando resultados tangibles sin escalar la tensión de forma innecesaria.
En cuanto a la cooperación científica y tecnológica, también se han introducido nuevos criterios éticos. Las universidades y centros de investigación europeos deben ahora aplicar mecanismos de evaluación de riesgos cuando se trata de convenios con instituciones chinas, especialmente en sectores sensibles como la robótica, la neurociencia o la biotecnología. Esta regulación pretende evitar una transferencia de tecnología con posibles usos militares o represivos.
Otro ámbito donde se prueba la coherencia europea es el comercial. Bruselas ha promovido recientemente investigaciones sobre posibles subsidios ilegales en la industria de vehículos eléctricos chinos, al tiempo que mantiene programas de intercambio comercial y empresarial con el país. Este doble enfoque revela la dificultad de conciliar el respeto a las reglas del libre comercio con la protección del tejido productivo europeo ante prácticas consideradas distorsionadoras.
Finalmente, la cuestión de Taiwán se ha convertido en una línea roja diplomática. Aunque la UE no reconoce a Taiwán como Estado independiente, sí ha intensificado sus relaciones económicas, culturales y tecnológicas con la isla. Esto ha generado fricciones con Pekín, que considera cualquier acercamiento a Taipéi como una intromisión en sus asuntos internos. La postura europea ha sido mantener el statu quo, defendiendo la estabilidad regional y la libertad de navegación en el estrecho de Taiwán, sin provocar rupturas.
En resumen, la UE intenta ejercer una influencia transformadora sobre China sin caer en la confrontación ideológica. La cooperación selectiva se convierte así en un arte diplomático: negociar sin claudicar, influir sin imponer. Este modelo no está exento de contradicciones ni de límites, pero refleja una aspiración realista a preservar los valores europeos en un entorno internacional cada vez más competitivo (Ramírez, 2022).
La madurez de la UE como actor global dependerá de su capacidad para sostener esta política dual, enfrentando la presión de sus socios transatlánticos, la complejidad de su relación con China y las expectativas de su ciudadanía. La tensión transatlántica, lejos de resolverse, puede agravarse si Washington adopta una estrategia aún más beligerante hacia Pekín. En ese escenario, Europa deberá decidir si sigue una lógica de bloques o afirma su propio camino en el nuevo orden mundial (Ramírez & Ramos Rovi, 2023).
- Conclusiones: entre la brújula estratégica y la cuerda floja geopolítica
La Unión Europea se encuentra ante una encrucijada estratégica que define no solo su política exterior, sino también su lugar en el orden global del siglo XXI. La creciente tensión entre Estados Unidos y China ha configurado un entorno internacional donde la lógica de bloques parece cobrar cada vez más fuerza. Sin embargo, la UE, con su identidad como proyecto de integración regional basado en valores, normas y diplomacia multilateral, no encaja cómodamente en esa dicotomía.
A lo largo de este artículo se ha evidenciado cómo Bruselas ha optado por una política de cooperación selectiva con China, basada en la noción de autonomía estratégica y en una concepción pragmática de la política exterior. Esta estrategia, aunque cargada de contradicciones, representa un esfuerzo coherente por adaptar la acción exterior europea a un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo.
El primer gran aprendizaje que se extrae de este análisis es que la autonomía estratégica no puede reducirse a una consigna retórica. Se trata de un proceso político e institucional que requiere decisiones difíciles: invertir en capacidades propias, asumir responsabilidades en defensa y seguridad, reforzar la soberanía tecnológica e industrial, y dotarse de mecanismos eficaces para responder a la coerción económica o a las amenazas híbridas. La relación con China ha sido un campo de pruebas clave para esta autonomía, evidenciando tanto sus posibilidades como sus límites estructurales.
La interdependencia con China, lejos de ser coyuntural, es estructural. No solo por los lazos comerciales, sino por la necesidad de cooperación en desafíos transnacionales como la emergencia climática, la salud global o la regulación de la inteligencia artificial. Bruselas ha comprendido que desvincularse de Pekín no es una opción realista, pero también que esta relación debe gestionarse desde una posición de firmeza y cautela.
En este sentido, la triple categorización que la Comisión Europea formuló en 2019 —China como socio, competidor y rival sistémico— sigue siendo válida, pero insuficiente. La política hacia China debe pasar de una descripción de relaciones a una estrategia proactiva, capaz de adaptarse a los cambios del entorno internacional y de defender los intereses europeos con mayor coherencia.
El segundo gran eje de análisis es el papel de los valores en la acción exterior europea. El “pragmatismo con principios” ha sido el marco que ha permitido mantener un equilibrio frágil entre la cooperación económica y la defensa de los derechos humanos. Pero este marco enfrenta tensiones crecientes: desde el trato a las minorías uigures hasta la represión en Hong Kong o las tensiones en el estrecho de Taiwán. La respuesta europea ha sido ambivalente, oscilando entre sanciones específicas y gestos diplomáticos discretos. La gran pregunta es si esta postura intermedia es sostenible en un entorno donde la presión para alinear posiciones se intensifica.
Una tercera conclusión gira en torno al papel de los Estados miembros. La fragmentación interna de la UE, con enfoques distintos hacia China entre los países del norte, del sur, del este y del núcleo occidental, limita la eficacia de cualquier política común. Mientras que Alemania ha defendido tradicionalmente una relación económica fuerte con Pekín, países del este de Europa, como Lituania o la República Checa, han mostrado posturas más críticas, en ocasiones cercanas a la estrategia estadounidense de contención. Esta diversidad interna obliga a fortalecer los mecanismos de coordinación y a construir consensos más robustos en torno a los principios rectores de la política hacia China.
En cuarto lugar, las instituciones europeas han demostrado una creciente capacidad para articular respuestas regulatorias frente a las asimetrías de la relación con China. Desde el mecanismo de control de inversiones extranjeras hasta el nuevo reglamento sobre subvenciones extranjeras, pasando por la European Chips Act y el Global Gateway, la UE está desplegando herramientas para reforzar su soberanía económica. Sin embargo, el verdadero reto será garantizar que estas herramientas se apliquen con unidad, eficacia y sin caer en el proteccionismo.
Otro aspecto central es el papel de la opinión pública y la sociedad civil. La percepción de China entre los ciudadanos europeos ha empeorado en la última década, influida por cuestiones de derechos humanos, seguridad y desinformación. Esta evolución condiciona el margen político de los gobiernos y de las instituciones comunitarias, que deben conjugar la defensa de valores con la protección del interés económico. La transparencia, la pedagogía institucional y el debate público son herramientas indispensables para legitimar una política exterior compleja pero necesaria.
A nivel global, la UE puede aspirar a desempeñar el papel de potencia de equilibrio. Frente a una posible bipolaridad entre Washington y Pekín, Bruselas podría posicionarse como un tercer actor capaz de construir coaliciones flexibles con otras potencias intermedias —como India, Japón, Australia, Brasil o Sudáfrica— para defender un orden internacional basado en normas, cooperación multilateral y gobernanza inclusiva. Esta apuesta exige, no obstante, una estrategia geopolítica clara, inversión en capacidades diplomáticas y coherencia interna.
Finalmente, la relación con China también es una prueba de estrés para el vínculo transatlántico. La presión de Washington para que Europa se alinee plenamente con su estrategia de contención ha sido constante, especialmente en temas como 5G, semiconductores o defensa del Indo-Pacífico. La respuesta europea ha oscilado entre el alineamiento táctico y la afirmación de su autonomía. El futuro de la relación transatlántica dependerá en gran parte de la capacidad europea para demostrar que puede ser un socio fiable sin renunciar a su soberanía decisional.
En conclusión, la cooperación con China en tiempos de tensión transatlántica es mucho más que una cuestión bilateral. Es el reflejo de un proceso de redefinición estratégica de Europa. La UE se enfrenta al desafío de construir una política exterior que sea al mismo tiempo pragmática, autónoma y fiel a sus valores. No será una tarea fácil, pero es imprescindible si quiere preservar su influencia y relevancia en el siglo XXI.
A medida que avanza esta década marcada por la transición digital, la transformación ecológica y la rivalidad geopolítica, la UE tendrá que demostrar que es capaz de actuar unida, hablar con una sola voz y proyectar un modelo alternativo de poder. La relación con China será uno de los escenarios más complejos, pero también más reveladores de esta nueva ambición europea.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente la organización comparte lo expresado.
Bibliografía
Biedermann, R. (2022). EU-China Comprehensive Agreement on Investment: Dead or dormant? European Foreign Affairs Review, 27(3), 351–370.
European Commission. (2019). EU-China – A strategic outlook. https://ec.europa.eu/info/publications/eu-china-strategic-outlook_en
European External Action Service. (2023). Strategic compass for security and defence. https://www.eeas.europa.eu
Hamilton, D. S., & Ohlberg, M. (2020). Hidden Hand: Exposing How the Chinese Communist Party is Reshaping the World. Oneworld Publications.
Lippert, B., von Ondarza, N., & Perthes, V. (2019). European Strategic Autonomy: Actors, Issues, Conflicts. SWP Research Paper.
Meunier, S. (2022). A rocky road to strategic autonomy: Europe’s response to China’s economic statecraft. Journal of Common Market Studies, 60(1), 23–40.
Ramírez Ruiz, R. (2022). El pensamiento estratégico español en China y la iniciativa privada (1864-1914) (con Felipe R. Debasa Navalpotro). Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 7(2), 9-24.
Ramírez Ruiz, R. (2023). La espina en el pie de China: Beijing y la reunificación. Vanguardia Dossier, 87, 52-55.
Ramírez Ruiz, R. (2024). Las fronteras de Asia. Estados y territorios en disputa. Relaciones Internacionales, 57, 209-228. https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2024.57.011
Ramírez Ruiz, R. & Ramos Rovi, M. J. (2023). El papel de España en las Relaciones entre Europa, Latinoamérica y China: La ‘triangulación’ imposible. Revista de Estudios Europeos, 82, 119-151. https://doi.org/10.24197/ree.82.2023.119-151
von der Leyen, U. (2023). Speech on EU-China relations. College of Europe, Bruges.